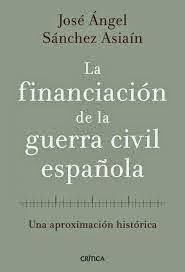En todo discurso hay un elemento fundamental que se puede definir con las palabras «coherencia interna». En el muy reciente discurso sobre el Estado de la Unión, y entre los muchos temas que trató, el presidente Obama se refirió a la emisión de unos nuevos activos financieros públicos, los denominados bonos MyRA, diseñados para que las personas de sueldos bajos o medios pudiesen comprarlos. En su discurso no se refirió a esas personas hablando de
persons, o
people. Utilizó la palabra
folks. Tipos, pavos, pollos. Quería dejar bien claro de quién estaba hablando. Si hubiese dicho, un suponer,
gentlepersons, probablemente nadie le habría entendido bien.
Así las cosas, ponerse encima del cuerpo unos aperos de vestimenta que un español medio tendría que pasarse quince años sin beber una mísera caña para poder pagar, para luego subir a la tribuna y decir «estoy en la ruina», no es, lo que digamos, un discurso coherente. Pero es exactamente lo que la familia del cine español hace cada vez que las cosas no le van como querría. El discurso del cine español se parece al de aquel banquero, (creo recordar que era Higinio Torras, el presidente del Banco de los Pirineos), que en una entrevista periodística dijo: «estoy arruinado»; e, inteligentemente repreguntado por el periodista sobre qué consideraba él por estar arruinado, contestó: «a tener diez millones [de la época] en el banco». Luego, el personal no responde a sus electrochoques, y ellos se extrañan.
El cine español es lo más parecido al nacionalismo que hay más allá de los partidos nacionalistas. Su estrategia es la misma: buscar un enemigo y encalomarle todos los males que sufre. Si, además, su enemigo tiene el gesto de escurrir el bulto, mejor que mejor.
Ya he escrito otras veces que la jugada realizada por las personas del mundo del espectáculo durante estos últimos cincuenta años merece un aplauso cerrado. En tiempos de la II República, el mundo de la farándula estaba tan o más implicado con los objetivos políticos del momento (ahí está La Barraca, y otros muchos proyectos); pero, sin embargo, a nadie se le ocurría considerar que los actores eran intelectuales con derecho a ser especialmente respetados, dotados de la condición de ciudadanos especiales, en el terreno de la opiniones. Ese calificativo se reservaba para los escritores y los directores, que son los que realmente tienen que hacer un esfuerzo intelectual.
Gracias al franquismo (lector, por favor, regrese un momento a la palabra que se ha escrito en itálica), esa etapa de la vida de España que todo lo cambió y todo lo condicionó, los actores cambiaron de estatus. Aupados en
sucesos a los que se dio gran trascendencia, pero que en realidad no dejaron de ser conflictos como los tuvieron también los torneros, los fresadores y hasta los sexadores de pollos, los actores se convirtieron en una parte de la intelectualidad. En realidad, en el caso de un actor, eso equivale a aceptar barco como animal acuático; porque así como es imposible escribir
El Quijote sin tener en la cabeza algo más que la clasificación de la Liga BBVA de las últimas cuatro semanas, sí es posible, con ese bagaje, interpretarlo. Groucho Marx explicó en los años sesenta que Margaret Dumont, su sempiterna compañera en varias de las grandes películas de su saga, nunca entendió los chistes que él hacía sobre ella. A una actriz creo que es de una peli que se llama
Milicianas la escuché en la tele contar que cuando había hecho la película había alucinado, porque, cito de memoria, antes de hacerla no tenía ni idea de «el follón» que se había montado en Barcelona en mayo del 37. Acto seguido soltó la típica perorata sobre eso de que si la guerra civil fue una lástima porque cercenó la República democrática y tal, y yo me preguntaba cómo se puede sostener la dicha opinión, o cualquiera, sobre la materia, sin tener antes información sobre, entre otras cosas, «el follón» que se montó en Barcelona en mayo del 37.
Los actores han adquirido condición de intelectuales por interpretar a los personajes que inventan los intelectuales. Es lo mismo que si considerásemos ingeniero a Fernando Alonso por saber pilotar una complejísima obra de ingeniería como es un fórmula uno. Pero es un hecho que la mayoría de la gente no percibe la incongruencia básica de este plantemiento. Y, además, al mismo tiempo que descubrían la política, los actores descubrieron su tirón mediático. El hecho, también filosóficamente absurdo pero en cualquier caso real, de que el humano medio es más proclive a adoptar la opinión que tenga George Clooney sobre los alimentos trasgénicos que la que tenga un ingeniero químico medioambiental con un máster del MIT y siete doctorados
honoris causa. Clooney es bien parecido y en cambio el ingeniero tiene los codos pelados de tanto estudiar, está fofo y es feo. Y no lo conoce nadie.
Así las cosas, actores que para parir a su churumbel alquilaron no sé cuántas habitaciones de la misma planta de un hospital californiano, o sea que se lo pueden pagar, suben a la palestra a decir que el problema del cine es que la Administración no pone pasta, bien sea poniéndola (subvención), bien sea no cobrándola, esto es dejando al cine fuera del arreón fiscal que nos llega con la crisis y que afecta a otras muchas cosas (de hecho, por pura teoría de los vasos comunicantes, se les debería aplicar más si al cine se le bajase el IVA). Desde un punto de vista liberal, se podría pensar que a lo mejor el problema es que ellos, que tienen pasta (el churumbel, California, bla), no la arriesgan. De donde cabe deducir que la idea central de nuestra gente del cine es que éste no debe basarse en ser una práctica de riesgo; porque si lo pensasen, arriesgarían una pasta que, salvo noticia en contrario, sigue en sus bolsillos.
Yo creo que éste es el elemento nuclear que me separa del cine español. Mucho más que considere (que lo considero) que es, básicamente, de cuestionable calidad. Me cuesta entender que alguien crea que para poder dar un salto, alguien tiene que ponerle una red, aunque sólo sea media red; por la simple razón de que el parado que ayer capitalizó su prestación y hoy está pagando con gran sacrificio los 17.000 euros de traspaso de una taberna, no tiene ni un cuarto, ni un tercio, ni siquiera una décima parte de red. No acabo de entender por qué ese colombiano que se recicla de encofrador a cocinero/camarero tiene que arriesgarse al 100%, pero el que hace una película lo tiene que hacer en un porcentaje menor.
El cine español no quiere difundir la cultura. No quiere hacer eso porque, si quisiera, sería el primero en decir que hay que instrumentar un sistema para que obras como
El otro lado de la cama o
Pagafantas no puedan subvencionarse, porque no son cultura (otro de los triles del
lobby del cine es llevar a la gente a creer que cultura y entretenimiento son la misma cosa). El cine español, ya lo he dicho, no quiere difundir la cultura; quiere construir un corralito de seguridad, un corralito dentro del cual sea posible vivir sin someterse al juicio del mercado, o sea del público. Y lo curioso es que convoca, en solidaridad con ello, al propio público; y éste se la otorga, con lo cual, lo tengo que escribir así, ya no sé cuál de las dos partes está más perdida en la vida.
Hay un mal en la cultura y el espectáculo españoles que está ya tan profundamente enraizado que yo creo que es imposible de extirpar. Este verano pasado, conduciendo, escuché en Radio 1 una entrevista creo (no estoy seguro, por ahí habrá algún podcast) que a Kiko Veneno, que por entonces sacaba disco y empezaba a girar en conciertos propios de la canícula. Se quejaba Veneno de lo mucho que los tiempos han cambiado, y decía algo así como (resumo de mis recuerdos): «antes, cuando actuabas, el Ayuntamiento te pagaba por hacerlo, y ya estaba; ahora tienes que ir
a taquilla, y te llevas, o no te llevas, dependiendo de que la gente vaya, o no»... señores de la cultura (y del espectáculo): eso que para ustedes, para Kiko Veneno, es una realidad nueva, es el
panem noster quotidianum para el resto del mundo. A nuestro amigo colombiano, el de la taberna, el Ayuntamiento de Getafe no le compra los primeros 300 cafés, los sirva o no. Su primo Washington Jesús lleva dinero a casa si coge pasajeros en el taxi; y si no, no. De hecho, es que ni siquiera hay que salir de la cultura. Hay en el mundo mogollón de concertistas clásicos, pintores, escultores, novelistas, que no cobran si no venden; no cobran si a la gente no le molan sus interpretaciones, o sus obras.
Una de las cosas que hacen mucho los actores y cinéfilos en general es reinterpretar el pasado. Estos días, en foros y comentarios varios que surgen en internet al calor de la pasada gala goyesca, se recuerda eso de que los artistas siempre han disfrutado el mecenazgo, así que no hay de qué sorprenderse de que se pida la subvención. Confundir mecenazgo y subvención es un error gravísimo; de hecho, es un error tan grave que lo racional es renunciar a explicarlo, porque es tan evidente que quien está en condiciones de entenderlo, lo entiende sin esfuerzo; y quien no lo entiende, no lo hará así se lo expliquen las marionetas de
Barrio Sésamo.
Pero, en todo caso, este argumento comete la falacia, las más de las veces inconsciente todo hay que decirlo, de olvidar que los ejemplos de mecenazgo que se manejan son los
positivos, esto es los ejemplos de quienes se beneficiaron de ello. La protección que el conde de Floridablanca otorgó a Francisco de Goya, por ejemplo. Sin embargo, para poner las cosas en auténtica perspectiva, deberemos recordar que Goya no era el único pintor que pululaba por Madrid a finales del XVIII. Había otros muchos, de los que sabemos poco o incluso nada; y nada sabemos de ellos porque, siendo como eran peores pintores que Goya, nunca atrajeron el interés ni de Floridablanca, ni de la Corte, ni de nadie, y tuvieron, con seguridad, que malvivir de vender sus lienzos a cuarto, o dedicarse a otra cosa que les pusiera comida en la mesa.
Lo que pretende el cine español, básicamente, es que
todos los pintores de aquel Madrid, los buenos y también los malos, puedan ser pintores. Quieren un sistema en el que la opinión de la gente sobre
El albañil herido no importe una mierda y que, de hecho, esta obra maestra tenga que convivir, colgada en una pared a la misma altura, con cualquier cagarro polícromo abortado por cualquier tonto'l'haba que se crea pintor, ergo merecedor de subvención. Es algo lógico y humano: no quieren tener que discutir entre ellos sobre quién hace buen cine y quién lo hace malo, quién actúa bien y quién interpreta como el culo. Su concepto de juzgar la labor del cine español es la gala de los Goya: un acto en el que ellos mismos se juzgan a ellos mismos. Una especie de meritocracia cooptada. A costa del contribuyente,
of course. Deberían meditar un poco sobre el pequeño detalle de que algunos de sus creadores más exitosos, en el campo de la cultura o del mero entretenimiento fílmicos, sean, precisamente, quienes menos van a ese acto.
Dice el presidente de la Academia de la cosa que hacer cine en España es un acto heroico. Hay gente que piensa, que lo ha pensado muchas veces en distintos momentos de los últimos cuatro mil años, que es que, en realidad, un acto de creatividad que no se plantee en condiciones épicas corre peligro de ser cualquier cosa menos una obra de arte. Las confesiones de Enrique Jardiel sobre cómo era su vida en el momento en que estaba escribiendo algunas de las páginas cumbre de la comedia escénica española; la afirmación becqueriana de que no se puede versificar el amor si no se ha perdido; tantos y tantos casos nos enseñan que cuando se crea desde un sillón bol y con el riñón tibio, se corre peligro de parir creaciones contrahechas, aburridas, sosas, faltas de ritmo, autocomplacientes, monotemáticas. Entiéndase: nadie en su sano juicio desea que otra persona deba realizar su labor en condiciones incómodas. Pero llama la atención que un creador intelectual no apele, en circunstancias comprometidas, de pobredumbre o escasez de medios, a la creatividad, a la grandeza del intelecto humano, a la capacidad de hacer, en el peor de los momentos, la mejor de las obras. No. Apela a que la fiscalidad ponga las entradas baratas (porque de ponerlas ellos mismos, ni hablamos), y a que vuelva el torrente de dinero. En otras palabras, Alejandro Amenábar se equivocó rodando
Tesis. Tenía que haber esperado a que la Comunidad de Madrid le soltase una pastizara y poder rodar
Titanic en el lago de la Casa de Campo.
Aquí tiene que haber algo que no pillo, seguro.