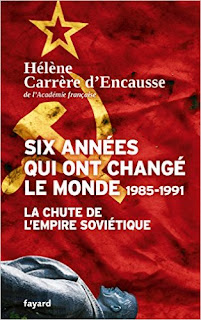Qué: Franquistas contra franquistas. Luchas por el poder en la cúpula del régimen de Franco.
Quién: Joan María Thomàs.
Con quién: Debate.
Por cuánto: 12 pavos con 34 pavitos en el Kindle de Amazon.
Calificación (de 0 a 10): 8
Joan María Thòmas es, con bastante diferencia por no decir mucha, de lo más aseadito que hay en las procelosas aguas historiográficas que recensionan el franquismo. Demasiadas veces, cuando uno se ocupa a la labor de leer lo que va cayendo en su lector electrónico, acaba contaminado por la idea de que nos van a hacer falta siete u ocho décadas más, esto es otras tantas como las que han pasado desde la guerra civil, para poder encontrarnos con análisis historiográficos de calidad sobre la materia.
Empezando por el hecho de que los historiadores de hoy en día cometen, alegría en sus pechos, el notable constructo epistemológico de conectar Historia y memoria, ya todo lo que viene detrás crece torcido. Básicamente, el lector de libros de Historia contemporánea de España, si tiene años suficientes, resulta ser un tipo que durante una parte de su vida ha sido condenado a leer la versión de los ganadores para pasar, en la siguiente, a enfrascarse en la versión de los perdedores; versión que tiene mucho más que ver con el concepto de memoria que con el de Historia. Contra lo que mucha gente piensa, la Historia de los perdedores no es de mucha más calidad que la de los ganadores; sólo dejando atrás estos conceptos (esto es: deslindando memoria e Historia) comienza esa actividad llamada historiografía a merecer la pena.
Thòmas es, cuando menos yo lo creo, de las pocas referencias que hoy se pueden tener a una labor investigadora honesta y, se diría, científica. Franquistas contra franquistas no es su mejor libro, probablemente tampoco pretende serlo dada su corta extensión y su limitación temática. Cuando menos para mí, su mejor trabajo es La Falange de Franco, un extraordinario análisis del proceso de travestismo de una formación política en su inicio fascista, acomodada a dos procesos que transcurren al mismo tiempo: por un lado, el correr de los tiempos y la necesidad que genera a la dictadura española de convertirse en algo presentable para un secretario de Estado estadounidense; y, por otro, el hecho más que evidente de que el régimen nacido de la guerra civil, lejos de ser el patrimonio de un colectivo de fuerzas unidas para derrotar al demonio rojo, era un régimen personal, concebido desde, hacia, para, por y según el general Francisco Franco.
Cito La Falange porque, de alguna manera, este libro que hoy os cuento aquí se me hace un poco como el anexo de aquel otro. Creo que el tracto correcto sería leerlos según el orden cronológico en que el autor los escribió.
Joan María Thomàs centra su actividad investigadora en un periodo muy concreto del franquismo, que se puede definir como el tiempo transcurrido entre el final de la guerra civil y el día que en el Pardo comenzaron a pensar que Hitler iba a perder su guerra (que, de repente, era su guerra). Es lo que el autor ha llamado el periodo fascista y de des-fascistización del régimen, impulsada por una serie de necesidades del mismo.
Joan María Thomàs centra su actividad investigadora en un periodo muy concreto del franquismo, que se puede definir como el tiempo transcurrido entre el final de la guerra civil y el día que en el Pardo comenzaron a pensar que Hitler iba a perder su guerra (que, de repente, era su guerra). Es lo que el autor ha llamado el periodo fascista y de des-fascistización del régimen, impulsada por una serie de necesidades del mismo.
En ese proceso brilla un personaje con luz propia: Ramón Serrano Súñer. Cuñado de Franco, político hábil allí donde las habilidades del propio general patinaban (recuérdese su famoso haga como yo y no se meta en politica), Serrano es un curioso ejemplo de fidelidad mezclada con ambición personal. En realidad, él no era falangista en esencia; durante la República se había bañado en otras piscinas. Sin embargo, terminada la guerra llegó a la conclusión, errónea, de que la Falange era la mano que mecía la cuna del Régimen. Hoy en día es muy fácil juzgar algo así como la obra de un ciego infatuado, pero yo creo que, en los tiempos en los que Serrano lo era todo en España, resultaba relativamente fácil pensarlo.
Serrano venía de la nomenklatura política de las derechas españolas. Como buen político, contemplaba a los no políticos como seres necesarios en un determinado momento, pero que lógicamente tiene que llegar un momento en que se han de apartar para dejar sitio a los que saben. Es la misma actitud que la de un político de izquierdas que a la hora de montar bulla convoca un acto tras otro en compañía de las gentes del cine o, en general, de la intelestualidá; pero luego, a la hora de gestionar la pastizara de un Ministerio de Cultura, ni de coña aceptaría que alguno de los perroflautas que visitan la gala de los Goya fuese ministro.
Siempre he creído que Serrano, en el fondo, pensaba lo mismo de su cuñado. Franco había sido, para él, la pieza necesaria para ganar la guerra. La guerra, sin embargo, estaba ganada, y en ese momento acabaría sonando el carrillón de los políticos, momento en que el general se tendría que retirar a sus cuchipandas y sus juras de bandera, probablemente ostentando un papel florero dentro del Estado. De todas las personas que no supieron ver la ambición de poder de Franco, su cuñado era, probablemente, el más conspicuo de todos.
Franquistas contra franquistas, sin embargo, no va de Serrano Súñer. Lo cita, pero no lo convierte en el protagonista. No puede, porque don Moncho nunca fue un franquista contra el franquismo. No llegó a eso. Que Von Ribentropp se lo insinuase, no digo que no. Que alguna que otra paja se hiciese pensando en ello tomándose algún café con Muñoz Grandes, por citar a otro de los que llegaron a pensar que tenían perfil de líder per se, tampoco. Sin embargo, nunca remató. Entre otras cosas, esto sí lo cuenta este libro, porque Franco le hizo su típica envolvente ferrolana, consistente en cesar a la gente cuando menos se lo esperaba. Se la hizo a Serrano; se la haría a Fernández Cuesta década y media después. Franco, cesando, era un puto killer.
[Si se me permite el interludio publicitario, el proceso que rodea a los hechos que cuenta el libro lo he tratado yo en cuatro tomas de mi palimpsesto sobre la íntima relación entre el general Franco y el poder. Se leen aquí, aquí, aquí y aquí.]
Este libro va de dos cosas. La primera de ellas es el fulgor y muerte, no de Joaquín Murrieta, sino de Gregorio Salvador Merino. Bueno, siendo sinceros, Merino no perdió el gañote, pero como si.
El grito de los falangistas más radicales en los años cuarenta y cincuenta era: ¡Estado sindical! Lo gritaban las centurias de montañeros que le montaron un inesperado pollo a Franco en El Escorial a mediados de los cincuenta, y lo gritaban otros muchos. El backbone del fascismo español no era un partido político, entidad hacia la que el fundador JAPR sentía repugnancia, sino un sindicato. Un sindicato único, interclasista, que es una forma muy elegante de decir: totalitario. En la España ganadora de la guerra civil el principal problema era la indefinición institucional. Algo que es lógico tras una guerra que acaba con el régimen anterior, pero que se prolongó por causa de la ambición de Franco de permanecer en el poder, ambición que sabía ilegítima en el momento en que se le encargase organizar el Estado a cuatro o cinco catedráticos que supiesen derecho constitucional de verdad.
La España que no-diseñó Franco era, por utilizar dos expresiones muy del habla coloquial española de la época, un sí es no es y, a la vez, un ten con ten. El Estado se estructuraba, malamente, sin llegar a rematar nunca, teóricamente obediente a unas instituciones de corte mussoliniano en las que en realidad muy a menudo se discutían chorradas. Todo ello se nucleaba alrededor de un movimiento político argéado, calificativo éste que no deja de ser un chiste malo porque venía a consistir en una macedonia (de ahí el chiste) de ideologías casi opuestas.
Como consecuencia, pues, las diferentes familias del franquismo necesitaban hacerse valer frente a las otras, en una lucha cainita por el poder; y, además, tenían margen para hacerlo, porque las columnas del Estado eran de plastilina; en realidad, lo único que funcionaba bien en aquel Estado era el mando de Franco.
Gerardo Salvador no es sino el tipo que se compró el Catón jonsista salpimentado por el fundador, y se lo creyó. Estado sindical. Aquí lo que hay que hacer es tragarse a todas las organizaciones obreras y empresariales afines al régimen, empaquetarlas en una sola organización, establecer un a modo de afiliación obligatoria, y con la pastizara que eso supone, comenzar a mangonear la vida social de España hasta en sus últimos detalles. Ingeniería social, pues. En modo Falange.
El libro nos analiza esta ascensión y, sobre todo, la meteórica caída de que fue objeto este pobre hombre a cuenta de unas difusas acusaciones de veleidades masónicas que yo, cuando menos, tras leer el libro y otros relatos sobre la materia, tiendo a reputar de falsas. Pero en el fondo da igual. Aquella era una pelea de pícaros, y Merino debería haberse imaginado que otros eran capaces de hacer el mismo tipo de putadas que estoy seguro él imaginaba para con sus enemigos. El relato es muy pormenorizado e interesante, y está hecho con la meticulosidad que muestra Thòmas en todos sus libros.
El segundo episodio al que se dedica el texto es bastante más trágico. Se refiere a los sucesos ocurridos en la basílica de Begoña el 16 de agosto de 1942 cuando, tras una misa por las almas de los carlistas muertos, se produjo una trifulca delante de la iglesia entre éstos y unos falangistas que andaban por allí, y acabó volando una granada (o dos, aunque si hubo una segunda no explotó) que ocasionó un elevado número de heridos, aunque ningún muerto. Juan José Domínguez, uno de los fogosos falangistas que estaban allí, cargó con el marrón de haber tirado la bomba, y fue fusilado. Los que hayáis leído mi novela, recordaréis que este episodio se evoca en la misma indirectamente.
¿Qué pasó allí? Pues os diré que, probablemente, es en este libro donde encontraréis más respuestas para esa pregunta. O, cuando menos, una respuesta sólida. La puntillosa descripción de los datos que el historiador ha sido capaz de acopiar lleva al lector, creo yo, a hacerse una idea cabal de los hechos más probables, dentro de que todo es un poco complicado de adverar. El autor defiende, o creo que defiende, que el asunto surgió como una casualidad, esto es, los falangistas que se presentaron en la basílica no estaban allí por un plan preconcebido de tiempo atrás; yo, personalmente, tengo mis dudas: creo que también pudo ser algo más o menos buscado en lo que los agitadores no esperaban encontrarse una reacción carlista tan furibunda. Sea como sea, los camisas azules que fueron a la basílica fueron, eso sí, sabiendo a lo que iban, y esperando encontrarse lo que probablemente se encontraron, es decir, a una multitud carlista coreando eslóganes, si no subversivos (me cuesta creer que se diesen mueras a Franco delante del general Varela), sí, cuando menos, críticos con la persona del Régimen.
Aquellos falangistas eran, en su mayoría, cargos orgánicos. Como tales, se sentirían protegidos (eso tan español de "usted no sabe con quién está hablando") y probablemente por eso se sintieron con ganas y arrestos para enfrentarse a una multitud que los superaba en número claramente. Poco diplomáticos y muy echados para delante (dos de ellos acababan de llegar de la División Azul y uno de éstos, Mariano Sánchez Covisa, tuvo luego una historia bien conocida como policía), supongo que les encantó comenzar a rifar hostias; aunque no tanto cuando se diesen cuenta de que casi todas las rifas les tocaban a ellos. En ese entorno, tiendo a creer que el lanzamiento de la granada, que es probablemente imputable a Domínguez, fue tal vez un acto de defensa propia. Los falangistas sabían que allí estaba el ministro de Defensa, pero cuando te están cayendo capones es difícil pensar en otra cosa que no sea ganar los coches para salir a la naja. En dos palabras: la cagaron.
Lo verdaderamente interesante es lo que pasó luego. Franco permitió que los falangistas implicados fuesen objeto de un juicio exprés sumarísimo en el que se pronunciaron dos condenas a muerte, de las que conmutó una. Sin embargo, y es éste un punto en el que el libro de Thòmas es particularmente informativo, tampoco permitió que el general Varela, furibundo antifalangista, se saliese con la suya, admitiendo que todo aquello había sido un atentado contra él. Tal vez le falta al libro, por buscar una crítica, el haber explicado un poco más que, en realidad, cuando se produjo el follón de Begoña ya llovía sobre inundado; se podría haber explicado por ejemplo, el pollo que montaron Ridruejo y Tovar un año antes cuando decidieron poner a parir a Valentín Galarza, otro antifalangista, en las páginas del Arriba (aquel artículo, por cierto, se titulaba El hombre y el currinche, y no El hombre y el pelele como erróneamente cita la Wikipedia). Al final del proceso, ya lo he dicho, la envolvente ferrolana: tanto Serrano como Varela (y Galarza) se fueron a la calle.
En suma, nos encontramos ante una notaría minuciosa de unos hechos que muchos libros citan sin conocer muy bien, por lo que es de agradecer esa labor que se aprecia en un historiador que no da las cosas por sabidas. Debo decir, no obstante, que personalmente no estoy de acuerdo con todas las interpretaciones que hace el autor. Por ejemplo, creo que carga demasiado las tintas al considerar que, tras las crisis que cuenta el libro, Franco encontró el falangista genuflexo que estaba buscando en la persona de José Luis Arrese. Arrese, con el tiempo, y aunque es evidente que los tiempos del Poder falangista (con mayúsculas) pasaron pronto, se mostraría menos domeñado de lo que parece. En 1956, todavía comandó un proyecto para aprobar unas leyes de gobierno que introducían elementos de desafío a la persona de Franco y que hicieron a Esteban Bilbao, tradicionalista entonces presidente de las Cortes, escribirle una furibunda carta en la que le acusaba nada menos que de querer convertir España en la Unión Soviética. Más tarde aun, siendo ya ministro de Vivienda, López Rodó lo acusa de aprobar planes ambiciosísimos de vivienda para los que no había dinero, para así poner a la opinión pública en contra de los tecnócratas, gestores del Presupuesto y por lo tanto obligados a decir niet.
Quiero decir, o sea escribir, que otra cosa que me encanta de Thòmas es su gusto por las anécdotas. Sus libros no tienen nada de anecdóticos pero, sin embargo, ello no quiere decir que no le guste salpimentar su narrativa historiográfica de ejemplos notorios basados en episodios concretos que a veces se hacen muy divertidos de leer. La descripción que hace en La Falange de una reunión falangista en El Escorial en la que el padre Fermín Yzurdiaga fue recibido a gritos de ¡Quieren hacer una España de curas y monjas!, no tiene desperdicio. Y en este libro que hoy tratamos, la anécdota del director de periódico que fue cesado por poner a parir, sin saberlo, a Pilar Primo de Rivera, no le va a zaga.
Si te interesa la época, te gustará el libro. Te gustará mucho, me atrevo a decir. Y si no te interesa la época, la verdad, ¿qué coño haces leyendo este post?
Serrano venía de la nomenklatura política de las derechas españolas. Como buen político, contemplaba a los no políticos como seres necesarios en un determinado momento, pero que lógicamente tiene que llegar un momento en que se han de apartar para dejar sitio a los que saben. Es la misma actitud que la de un político de izquierdas que a la hora de montar bulla convoca un acto tras otro en compañía de las gentes del cine o, en general, de la intelestualidá; pero luego, a la hora de gestionar la pastizara de un Ministerio de Cultura, ni de coña aceptaría que alguno de los perroflautas que visitan la gala de los Goya fuese ministro.
Siempre he creído que Serrano, en el fondo, pensaba lo mismo de su cuñado. Franco había sido, para él, la pieza necesaria para ganar la guerra. La guerra, sin embargo, estaba ganada, y en ese momento acabaría sonando el carrillón de los políticos, momento en que el general se tendría que retirar a sus cuchipandas y sus juras de bandera, probablemente ostentando un papel florero dentro del Estado. De todas las personas que no supieron ver la ambición de poder de Franco, su cuñado era, probablemente, el más conspicuo de todos.
Franquistas contra franquistas, sin embargo, no va de Serrano Súñer. Lo cita, pero no lo convierte en el protagonista. No puede, porque don Moncho nunca fue un franquista contra el franquismo. No llegó a eso. Que Von Ribentropp se lo insinuase, no digo que no. Que alguna que otra paja se hiciese pensando en ello tomándose algún café con Muñoz Grandes, por citar a otro de los que llegaron a pensar que tenían perfil de líder per se, tampoco. Sin embargo, nunca remató. Entre otras cosas, esto sí lo cuenta este libro, porque Franco le hizo su típica envolvente ferrolana, consistente en cesar a la gente cuando menos se lo esperaba. Se la hizo a Serrano; se la haría a Fernández Cuesta década y media después. Franco, cesando, era un puto killer.
[Si se me permite el interludio publicitario, el proceso que rodea a los hechos que cuenta el libro lo he tratado yo en cuatro tomas de mi palimpsesto sobre la íntima relación entre el general Franco y el poder. Se leen aquí, aquí, aquí y aquí.]
Este libro va de dos cosas. La primera de ellas es el fulgor y muerte, no de Joaquín Murrieta, sino de Gregorio Salvador Merino. Bueno, siendo sinceros, Merino no perdió el gañote, pero como si.
El grito de los falangistas más radicales en los años cuarenta y cincuenta era: ¡Estado sindical! Lo gritaban las centurias de montañeros que le montaron un inesperado pollo a Franco en El Escorial a mediados de los cincuenta, y lo gritaban otros muchos. El backbone del fascismo español no era un partido político, entidad hacia la que el fundador JAPR sentía repugnancia, sino un sindicato. Un sindicato único, interclasista, que es una forma muy elegante de decir: totalitario. En la España ganadora de la guerra civil el principal problema era la indefinición institucional. Algo que es lógico tras una guerra que acaba con el régimen anterior, pero que se prolongó por causa de la ambición de Franco de permanecer en el poder, ambición que sabía ilegítima en el momento en que se le encargase organizar el Estado a cuatro o cinco catedráticos que supiesen derecho constitucional de verdad.
La España que no-diseñó Franco era, por utilizar dos expresiones muy del habla coloquial española de la época, un sí es no es y, a la vez, un ten con ten. El Estado se estructuraba, malamente, sin llegar a rematar nunca, teóricamente obediente a unas instituciones de corte mussoliniano en las que en realidad muy a menudo se discutían chorradas. Todo ello se nucleaba alrededor de un movimiento político argéado, calificativo éste que no deja de ser un chiste malo porque venía a consistir en una macedonia (de ahí el chiste) de ideologías casi opuestas.
Como consecuencia, pues, las diferentes familias del franquismo necesitaban hacerse valer frente a las otras, en una lucha cainita por el poder; y, además, tenían margen para hacerlo, porque las columnas del Estado eran de plastilina; en realidad, lo único que funcionaba bien en aquel Estado era el mando de Franco.
Gerardo Salvador no es sino el tipo que se compró el Catón jonsista salpimentado por el fundador, y se lo creyó. Estado sindical. Aquí lo que hay que hacer es tragarse a todas las organizaciones obreras y empresariales afines al régimen, empaquetarlas en una sola organización, establecer un a modo de afiliación obligatoria, y con la pastizara que eso supone, comenzar a mangonear la vida social de España hasta en sus últimos detalles. Ingeniería social, pues. En modo Falange.
El libro nos analiza esta ascensión y, sobre todo, la meteórica caída de que fue objeto este pobre hombre a cuenta de unas difusas acusaciones de veleidades masónicas que yo, cuando menos, tras leer el libro y otros relatos sobre la materia, tiendo a reputar de falsas. Pero en el fondo da igual. Aquella era una pelea de pícaros, y Merino debería haberse imaginado que otros eran capaces de hacer el mismo tipo de putadas que estoy seguro él imaginaba para con sus enemigos. El relato es muy pormenorizado e interesante, y está hecho con la meticulosidad que muestra Thòmas en todos sus libros.
El segundo episodio al que se dedica el texto es bastante más trágico. Se refiere a los sucesos ocurridos en la basílica de Begoña el 16 de agosto de 1942 cuando, tras una misa por las almas de los carlistas muertos, se produjo una trifulca delante de la iglesia entre éstos y unos falangistas que andaban por allí, y acabó volando una granada (o dos, aunque si hubo una segunda no explotó) que ocasionó un elevado número de heridos, aunque ningún muerto. Juan José Domínguez, uno de los fogosos falangistas que estaban allí, cargó con el marrón de haber tirado la bomba, y fue fusilado. Los que hayáis leído mi novela, recordaréis que este episodio se evoca en la misma indirectamente.
¿Qué pasó allí? Pues os diré que, probablemente, es en este libro donde encontraréis más respuestas para esa pregunta. O, cuando menos, una respuesta sólida. La puntillosa descripción de los datos que el historiador ha sido capaz de acopiar lleva al lector, creo yo, a hacerse una idea cabal de los hechos más probables, dentro de que todo es un poco complicado de adverar. El autor defiende, o creo que defiende, que el asunto surgió como una casualidad, esto es, los falangistas que se presentaron en la basílica no estaban allí por un plan preconcebido de tiempo atrás; yo, personalmente, tengo mis dudas: creo que también pudo ser algo más o menos buscado en lo que los agitadores no esperaban encontrarse una reacción carlista tan furibunda. Sea como sea, los camisas azules que fueron a la basílica fueron, eso sí, sabiendo a lo que iban, y esperando encontrarse lo que probablemente se encontraron, es decir, a una multitud carlista coreando eslóganes, si no subversivos (me cuesta creer que se diesen mueras a Franco delante del general Varela), sí, cuando menos, críticos con la persona del Régimen.
Aquellos falangistas eran, en su mayoría, cargos orgánicos. Como tales, se sentirían protegidos (eso tan español de "usted no sabe con quién está hablando") y probablemente por eso se sintieron con ganas y arrestos para enfrentarse a una multitud que los superaba en número claramente. Poco diplomáticos y muy echados para delante (dos de ellos acababan de llegar de la División Azul y uno de éstos, Mariano Sánchez Covisa, tuvo luego una historia bien conocida como policía), supongo que les encantó comenzar a rifar hostias; aunque no tanto cuando se diesen cuenta de que casi todas las rifas les tocaban a ellos. En ese entorno, tiendo a creer que el lanzamiento de la granada, que es probablemente imputable a Domínguez, fue tal vez un acto de defensa propia. Los falangistas sabían que allí estaba el ministro de Defensa, pero cuando te están cayendo capones es difícil pensar en otra cosa que no sea ganar los coches para salir a la naja. En dos palabras: la cagaron.
Lo verdaderamente interesante es lo que pasó luego. Franco permitió que los falangistas implicados fuesen objeto de un juicio exprés sumarísimo en el que se pronunciaron dos condenas a muerte, de las que conmutó una. Sin embargo, y es éste un punto en el que el libro de Thòmas es particularmente informativo, tampoco permitió que el general Varela, furibundo antifalangista, se saliese con la suya, admitiendo que todo aquello había sido un atentado contra él. Tal vez le falta al libro, por buscar una crítica, el haber explicado un poco más que, en realidad, cuando se produjo el follón de Begoña ya llovía sobre inundado; se podría haber explicado por ejemplo, el pollo que montaron Ridruejo y Tovar un año antes cuando decidieron poner a parir a Valentín Galarza, otro antifalangista, en las páginas del Arriba (aquel artículo, por cierto, se titulaba El hombre y el currinche, y no El hombre y el pelele como erróneamente cita la Wikipedia). Al final del proceso, ya lo he dicho, la envolvente ferrolana: tanto Serrano como Varela (y Galarza) se fueron a la calle.
En suma, nos encontramos ante una notaría minuciosa de unos hechos que muchos libros citan sin conocer muy bien, por lo que es de agradecer esa labor que se aprecia en un historiador que no da las cosas por sabidas. Debo decir, no obstante, que personalmente no estoy de acuerdo con todas las interpretaciones que hace el autor. Por ejemplo, creo que carga demasiado las tintas al considerar que, tras las crisis que cuenta el libro, Franco encontró el falangista genuflexo que estaba buscando en la persona de José Luis Arrese. Arrese, con el tiempo, y aunque es evidente que los tiempos del Poder falangista (con mayúsculas) pasaron pronto, se mostraría menos domeñado de lo que parece. En 1956, todavía comandó un proyecto para aprobar unas leyes de gobierno que introducían elementos de desafío a la persona de Franco y que hicieron a Esteban Bilbao, tradicionalista entonces presidente de las Cortes, escribirle una furibunda carta en la que le acusaba nada menos que de querer convertir España en la Unión Soviética. Más tarde aun, siendo ya ministro de Vivienda, López Rodó lo acusa de aprobar planes ambiciosísimos de vivienda para los que no había dinero, para así poner a la opinión pública en contra de los tecnócratas, gestores del Presupuesto y por lo tanto obligados a decir niet.
Quiero decir, o sea escribir, que otra cosa que me encanta de Thòmas es su gusto por las anécdotas. Sus libros no tienen nada de anecdóticos pero, sin embargo, ello no quiere decir que no le guste salpimentar su narrativa historiográfica de ejemplos notorios basados en episodios concretos que a veces se hacen muy divertidos de leer. La descripción que hace en La Falange de una reunión falangista en El Escorial en la que el padre Fermín Yzurdiaga fue recibido a gritos de ¡Quieren hacer una España de curas y monjas!, no tiene desperdicio. Y en este libro que hoy tratamos, la anécdota del director de periódico que fue cesado por poner a parir, sin saberlo, a Pilar Primo de Rivera, no le va a zaga.
Si te interesa la época, te gustará el libro. Te gustará mucho, me atrevo a decir. Y si no te interesa la época, la verdad, ¿qué coño haces leyendo este post?